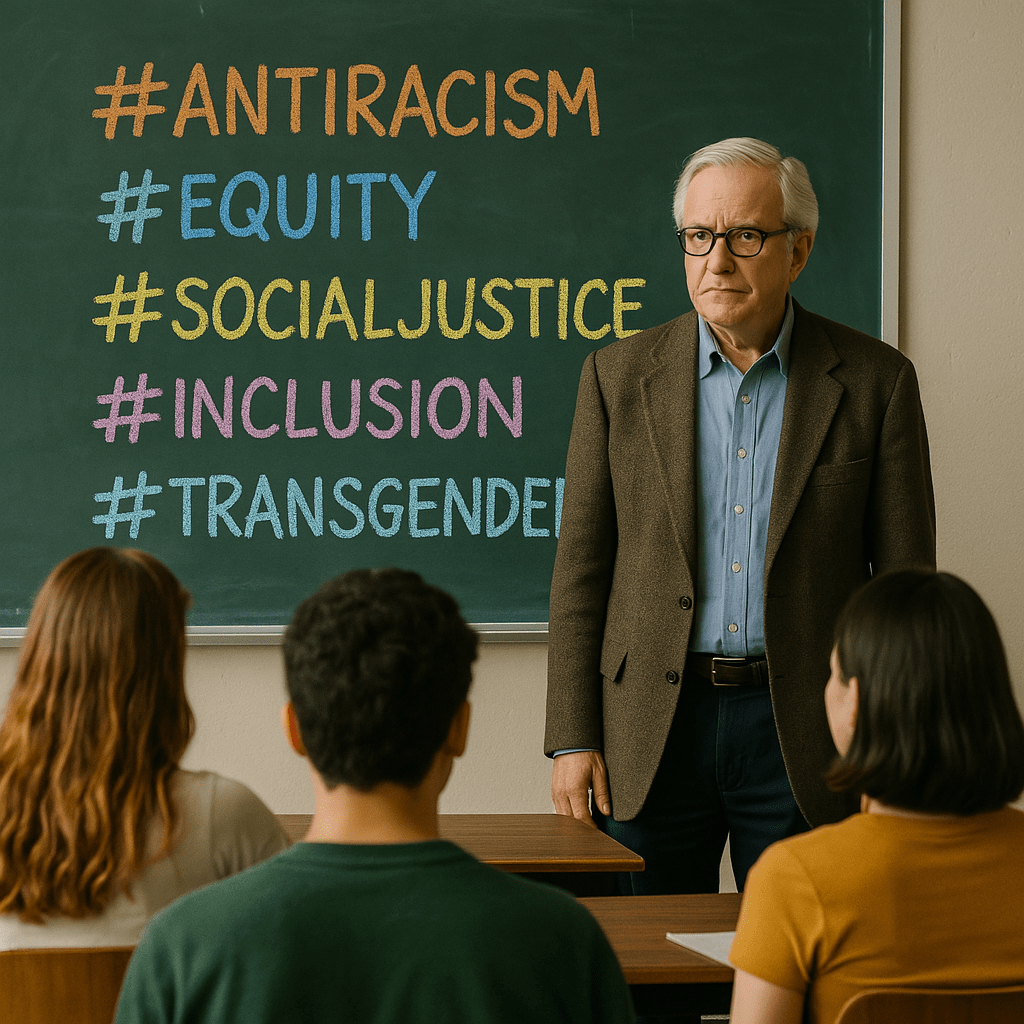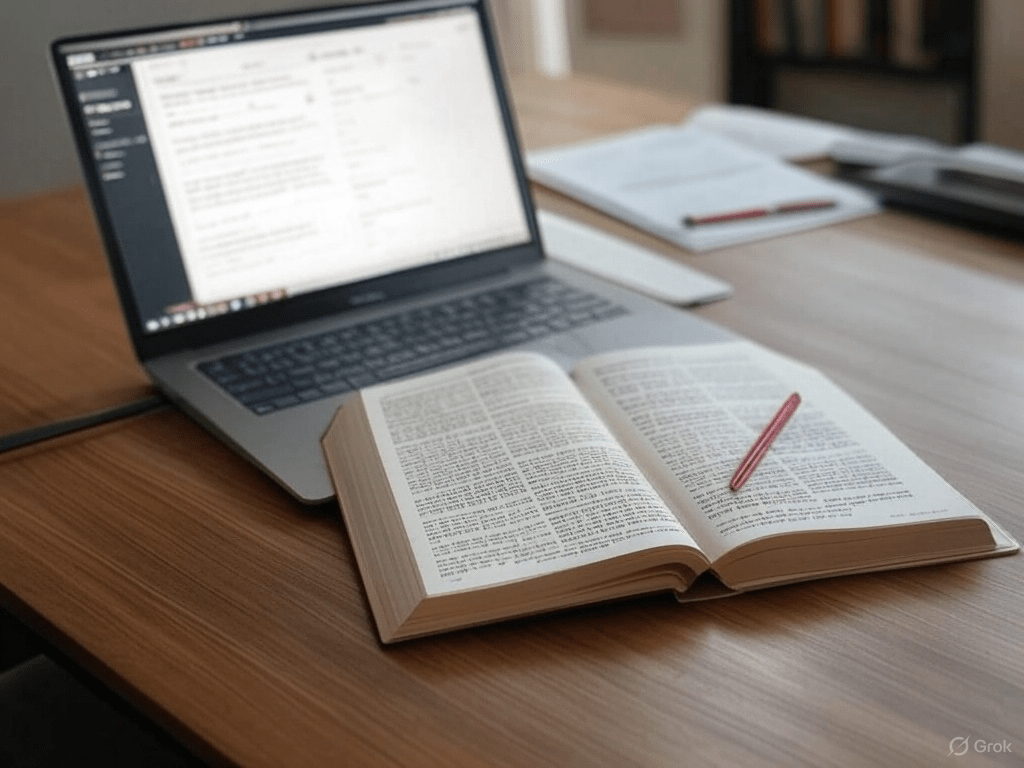En tiempos donde la indignación se mide en likes y la militancia se filtra por algoritmos, esta columna cuestiona el vacío estructural del discurso woke y defiende una izquierda crítica, incómoda y transformadora. Una invitación a pensar más allá del lenguaje políticamente correcto
Luis Enrique Sánchez Díaz
Hubo un tiempo, no tan remoto como algunos creen, en que ser de izquierda implicaba saber con quién estabas y contra quién te enfrentabas. Y no era una declaración estética ni una performance digital: era una toma de posición concreta frente a la desigualdad, la explotación, la represión. Uno sabía perfectamente en qué lado de la barricada estaba, y no hacía falta llenar la biografía con hashtags para validarlo. Bastaba con mirar el sueldo, el sindicato, la calle. Hoy, sin embargo, algo se ha desplazado, y ese algo no es menor: la política ha sido transformada en un desfile de identidades, la militancia en un algoritmo de pertenencia, y la lucha por la justicia en una larga fila para ver quién puede indignarse primero —y mejor— en redes sociales.
No es un ataque gratuito, ni una añoranza del pasado. Tampoco es una diatriba boomer contra los pronombres ni un panfleto encubierto del conservadurismo con maquillaje progresista; no va por ahí. Es una crítica desde adentro, con los pies todavía embarrados en la tierra donde alguna vez brotó la utopía, mi querida Benemérita Universidad y Alma Mater . Porque si algo he aprendido en estos años —y no son pocos— es que no hay nada más funcional al poder que una disidencia domesticada. Y me temo que el wokismo, en su versión más ruidosa y menos reflexiva, está haciendo justamente eso: encapsular la rebeldía en cápsulas de moralina digital, administradas por influencers, aplaudidas por las marcas, celebradas por las universidades, y completamente inofensivas para quienes de verdad ostentan el poder.
En serio, no es difícil notar el cambio. Antes, uno se acercaba a la política por una indignación tangible: ver a un obrero despedido sin liquidación, a una madre sin medicamentos para su hijo, a un estudiante endeudado de por vida por intentar estudiar. Hoy, muchas de las causas que dominan el debate público no son menos válidas, pero sí corren el riesgo de volverse una especie de menú de etiquetas personalizadas. Y el problema no está en las causas en sí —la lucha por la diversidad, por los derechos de las minorías, por una sociedad más justa es indispensable—, sino en la forma en que estas causas se vacían de contenido estructural y se rellenan con una retórica que, a fuerza de repetirse, se vuelve hueca.
Y mientras tanto, el capitalismo sonríe (y se frota las manos). Lo hace con ternura corporativa, claro está. Nos dice que está con nosotros, que nos “ve”, que reconoce nuestras emociones y que ya ha cambiado su logo para incluir los colores que representan nuestra lucha. Coca-Cola celebra el Mes del Orgullo; Amazon impulsa la equidad mientras impide sindicalizaciones; Spotify saca listas de reproducción “diversas” mientras precariza a músicos y trabajadores. Todo muy bonito. Todo muy inclusivo. Todo muy compatible con seguir haciendo dinero sin alterar una sola coma del orden de las cosas.
Lo más triste es que, en muchos espacios que antes eran puntos de resistencia —como la universidad—, hoy se repite este guion sin demasiada reflexión, todavía a pesar de los recientes acontecimientos en la BUAP. Las aulas, antes hervideros de pensamiento crítico, se han convertido en laboratorios de corrección política sin análisis estructural. Se cancela a Marx por eurocentrista, pero se hace tesis sobre el patriarcado en los videojuegos sin cuestionar el sistema que convierte a la educación en una mercancía. Se promueve el uso de lenguaje inclusivo en los reglamentos internos, pero se ignora el hecho de que los profesores de asignatura ganan menos que un repartidor. Y ni qué decir del silencio institucional ante el clasismo cotidiano que sigue presente, disfrazado de “excelencia académica”.
Esto no es un rechazo a la lucha identitaria. Al contrario: es una exigencia de coherencia. Si vamos a hablar de cuerpos, hablemos también de la explotación de esos cuerpos. Si vamos a hablar de reconocimiento, hablemos también de redistribución. Si vamos a hablar de representación, preguntémonos quién sigue teniendo la voz, los micrófonos, el dinero, la agenda. Y si vamos a ser críticos, seámoslo en serio. No para lucirnos con la frase del día ni para ganar likes con una indignación performática, sino para entender que la lucha real no se mide en tendencias, sino en transformaciones concretas.
Quizá el lector joven que haya llegado hasta aquí —si es que queda alguno— piense que esto es amargura, o peor aún, conservadurismo encubierto. Pero no. Es simplemente el resultado de ver muchas veces cómo la rebeldía se convierte en producto, cómo la crítica se vuelve moda y cómo la palabra «izquierda» se diluye en un océano de buenas intenciones sin consecuencias.
Y por eso, antes de cerrar, quisiera dejar algunas preguntas en el aire. No para que se respondan de inmediato, sino para que molesten, para que incomoden, para que rasquen donde la corrección política ya no alcanza. ¿Qué implica militar en tiempos de algoritmo? ¿Qué sentido tiene indignarse desde una pantalla sin mirar quién recoge la basura que dejamos fuera de cuadro? ¿Quién gana cuando nos fragmentamos en mil identidades sin proyecto común? ¿Quién pierde cuando se vuelve más grave decir una palabra incómoda que explotar legalmente a un trabajador? ¿Qué sentido tiene una universidad inclusiva si expulsa a los pobres por no poder pagar cuotas disfrazadas?
No todo lo que brilla es woke. Ni todo lo woke brilla. A veces, la luz más importante es esa que se enciende cuando alguien, en silencio, comienza a ver las estructuras que otros prefieren decorar con colores de temporada.